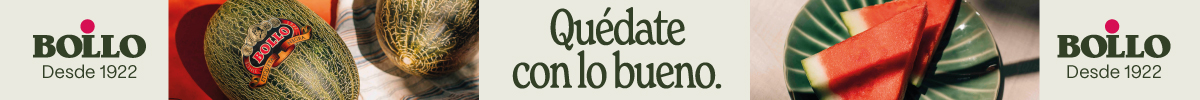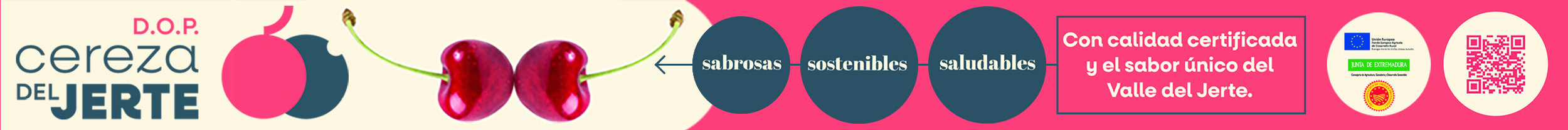A la luz de los acontecimientos parece claro que —frente a la etapa de proteccionismo de la Administración Trump— Europa se ha consolidado como motor mundial del multilateralismo, de la integración económica y comercial
 Lo celebramos. Los logros en este terreno de la era Juncker que ahora acaba no han sido pocos ni irrelevantes. Tras dos décadas de negociaciones, recientemente, se desbloqueaba el último y el más ambicioso de estos tratados, el de Mercosur. Pero antes se suscribieron otros, también de libre comercio y de gran impacto, con Canadá (CETA) y con Japón (JEFTA) —ambos ya en vigor—. Durante esta legislatura, Bruselas concretó y acordó la parte comercial de un nuevo acuerdo con México (TLCUEM), que podría empezar a aplicarse el año próximo; con Singapur y Corea del Sur, también se rubricaron y se implementarán pronto. Hubieron otros tantos de asociación con Estados africanos y uno tristemente singular conocido por todos, como el cerrado con la Comunidad de Estados de África del Sur, que huelga decir que lleva años en marcha.
Lo celebramos. Los logros en este terreno de la era Juncker que ahora acaba no han sido pocos ni irrelevantes. Tras dos décadas de negociaciones, recientemente, se desbloqueaba el último y el más ambicioso de estos tratados, el de Mercosur. Pero antes se suscribieron otros, también de libre comercio y de gran impacto, con Canadá (CETA) y con Japón (JEFTA) —ambos ya en vigor—. Durante esta legislatura, Bruselas concretó y acordó la parte comercial de un nuevo acuerdo con México (TLCUEM), que podría empezar a aplicarse el año próximo; con Singapur y Corea del Sur, también se rubricaron y se implementarán pronto. Hubieron otros tantos de asociación con Estados africanos y uno tristemente singular conocido por todos, como el cerrado con la Comunidad de Estados de África del Sur, que huelga decir que lleva años en marcha.
El esquema mantenido por la Comisión Europea (CE) siempre ha sido el mismo: cesiones agroganaderas, especialmente cruentas para el sector hortofrutícola, a cambio de nuevas oportunidades para los productos manufacturados y servicios europeos. Ninguno de estos tratados ha venido acompañado de ventajas para facilitar la exportación de cítricos españoles.
La CE ha abierto de par en par las puertas del mercado citrícola más codiciado sin casi preocuparse por sus actuales inquilinos, los citricultores europeos: con apelaciones constantes, más de cara a la galería que reales, a supuestas cláusulas de salvaguardia de complicadísima aplicación y sin acuerdos de reciprocidad claros en cuanto a las condiciones sociales y laborales o a los requerimientos medioambientales y fitosanitarios mínimos exigibles. Menos consideración aún —ninguna, más bien— han tenido para los negociadores la disparidad de costes de producción o las crecientes posibilidades dadas por la fluctuación de las monedas frente a la fortaleza del euro, ‘armas’ con las que inyectar competitividad a las exportaciones al viejo continente de países emergentes como Argentina, Brasil, Sudáfrica o Egipto.
La llamada ‘política europea de vecindad’ materializada durante la transición entre un siglo y otro —en la que no hay solapamientos con nuestra oferta sino un choque frontal— no ofreció diferencias sustanciales. Podría decirse que los acuerdos de asociación con Marruecos, Egipto o Israel o el de preadhesión a la UE suscrito con Turquía sentaron peligrosos precedentes de cuanto habría de llegar en esta última etapa. Y entre tanto, una crisis geopolítica tan ajena como la desencadenada en Crimea, acabó con un veto en 2014 a las exportaciones alimentarias europeas al que ya entonces era el principal mercado tercero para nuestros cítricos, Rusia.
Sobreoferta en europa
Antes de la entrada en vigor de acuerdos tan amenazantes como los citados en primera instancia, mirar hacia nuestro principal mercado —la UE, donde dirigimos entre el 91 y el 93% de las exportaciones-— ha sido ya esta temporada ciertamente desolador. Sudáfrica, como nos cansamos de repetir, contribuyó de forma importante a la sobreoferta existente en la primera parte de la temporada y Egipto sabemos que lo ha hecho también en la segunda. Pero, a estas alturas a nadie se le escapa que a tal grado de saturación contribuyó también de forma decisiva nuestra propia producción. Y a la cantidad se le unió otra dificultad coyuntural, como lo han sido los problemas generalizados de calibre y los daños por las lluvias de octubre y noviembre. Así lo apunta el último informe al respecto de la Consejería de Agricultura valenciana dado a conocer recientemente, que también ha elevado la primera estimación de producción regional hasta llegar a 4,06 millones de toneladas. Esto es, de un incremento inicial de casi el 23% a otro del 28%. El estudio, además, cifra en 660.000 las toneladas que no pudieron comercializarse bien por las lluvias, bien por la falta de condición comercial.
Países terceros
Gestionar esta complicadísima situación no ha sido labor sencilla. En este contexto, solo atendiendo al lamentable panorama observado en nuestro principal mercado, se puede valorar como nota positiva las cifras récord de exportación alcanzadas en países terceros. Hasta el 14 de julio y a falta de mes y medio para concluir a efectos estadísticos la campaña, nuestro sector logró vender más allá de la UE casi 349.000 toneladas, la segunda mayor cifra de la historia solo superada por la alcanzada en la temporada 2013/14 (365.000 toneladas). En la práctica, el registro supone el mejor dato en volumen conocido porque en la campaña de referencia citada aún se contaba con la opción de Rusia, a la que en esa última temporada antes del bloqueo se vendieron casi 58.000 toneladas.

Durante las sucesivas reuniones de crisis convocadas por el Ministerio de Agricultura este año, se nos remarcó, como debilidad estructural, la excesiva dependencia sobre el mercado europeo. Por momentos y frente al ¿inevitable? proceso de apertura del mercado citrícola europeo impulsado por Bruselas, se nos vino a echar en cara que parecía que estuviéramos ‘demasiado cómodos’ trabajando solo nuestros destinos tradicionales. Los datos de esta temporada bien reflejan que esa actitud nunca ha sido tal: frente a la atonía europea nuestro sector ha exprimido músculo comercial hasta el límite, sin importar las complicaciones que siempre se dan más allá de nuestro mercado más próximo y natural. Hemos exportado hasta en 66 países pero en 44 de ellos lo hicimos con cantidades inferiores a las 1.000 toneladas. Cabría pues concentrar mejor nuestros esfuerzos.
Seguro que en la próxima campaña tales datos, por el bien de todos, no se repetirán. Pero lo acontecido esta temporada debería abrir los ojos a la Administración española sobre la prioridad que debería ser facilitarnos las cosas en mercados que sí son de alto interés, donde hoy rigen acuerdos comerciales tan ‘pomposos’ como el de Japón pero con protocolos fitosanitarios que bien podríamos calificar de ‘no exportación’, inviables. Lo logrado en Canadá que, tras mejorar un 19% las ventas y llegar a 66.000 toneladas, se acaba de convertir en nuestro primer destino no comunitario, bien refleja la capacidad de este sector: no fue el CETA el que nos impulsó hacia esa cota —pues antes del tratado el arancel para los cítricos ya era cero— sino la ausencia de un protocolo, que con el tiempo y el trabajo ha permitido a su vez consolidar la oferta española por su buena relación calidad-precio. Y en sentido contrario, el nuevo y espectacular incremento del 65% de las exportaciones a China (44.000 toneladas) —que sí tiene un estricto protocolo— si bien guarda relación con la cuota ganada a EEUU a causa de la guerra comercial con este país, también resulta ilustrativo de la capacidad de adaptación a un destino tan exigente como este.
Todo ello debería ser suficiente para animar a nuestra Administración a poner toda la carne en el asador en tratar consolidar las aperturas de ciertas plazas estratégicas, lo que pasa por flexibilizar protocolos como el mencionado de Japón, el de la propia China o el de Corea del Sur. Por no mentar la situación con ese otro gigante asiático que es La India —con condiciones fitosanitarias para exportar que son imposibles de salvar y que por ello ahora intentamos cambiar— o la propia Rusia, donde el bloqueo parece ser cuestión innegociable. Dependemos de sus gestiones para aliviar nuestra dependencia con la UE. No es sostenible abrir Europa a los cítricos de los demás, mientras ni siquiera se llama a la puerta ajena con la insistencia requerida para ver si nos dejan entrar.

(*) Presidente del Comité de Gestión de Cítricos