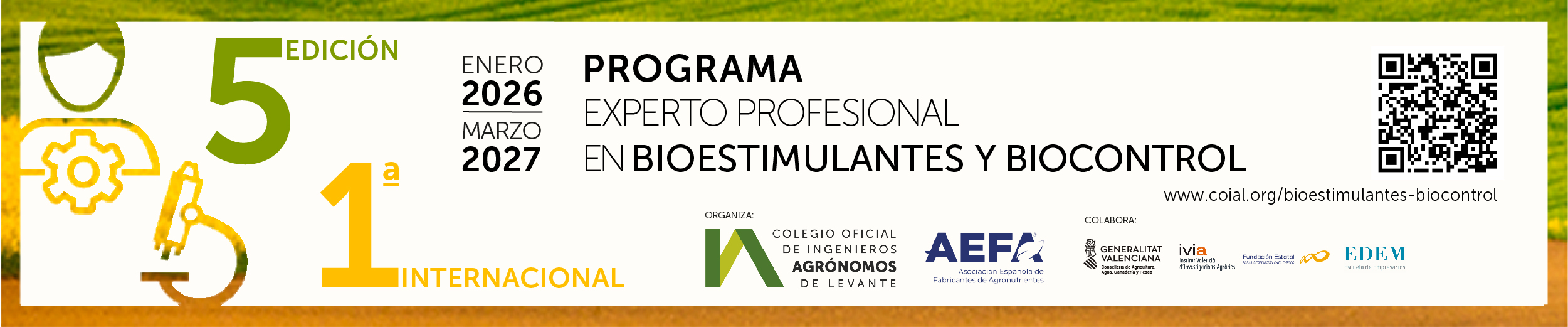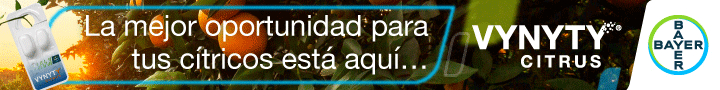Francisco Rodríguez Mulero, Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, analiza las claves para alcanzar esa agricultura competitiva, moderna y sostenible a la que aspira la Comunitat

El modelo agrario valenciano necesita cambios para ser competitivo. / GVA
La feraz historia de la agricultura valenciana alcanzó uno de sus momentos de mayor apogeo durante el siglo pasado con la implantación y desarrollo del cultivo de los cítricos. Constituían por aquel entonces toda una novedad y sus indiscutibles cualidades convirtieron a naranjas y mandarinas en productos muy apreciados y demandados en Europa. El prestigio y el consiguiente éxito comercial alcanzado por los cítricos valencianos adquirieron proporciones tan legendarias que se incorporaron como seña de identidad al imaginario colectivo, además de transformarse en un motor económico de primer orden que aún ruge en nuestros días, si bien el panorama ha cambiado sustancialmente desde aquellos tiempos de esplendor y no precisamente para bien.
Uno de los efectos de aquella coyuntura histórica, junto a otros factores que sería demasiado prolijo detallar aquí, fue la configuración de un modelo agrario genuino y basado en gran medida en una estructura minifundista de la tierra, consecuencia de las sucesivas transmisiones, de naturaleza familiar, y de las compras suscitadas por ese nuevo objeto del deseo transmutado en fuente de riqueza. Dicho de otro modo: la propiedad de la tierra se democratizó y esa circunstancia en tiempos de bonanza agraria permitió socializar y repartir las ganancias que generaba la agricultura.
Sin embargo, mucho ha llovido desde aquella época y la mayor parte de los propietarios agrícolas valencianos —y no únicamente los citricultores— han pasado de socializar beneficios a socializar pérdidas. Esa es la cruda realidad. Ya no estamos solos en los mercados, la competencia es feroz, las reglas han cambiado y todos los actores que intervienen en el agresivo juego comercial imperante hoy en día han movido ficha y tomado posiciones, mientras que los agricultores valencianos, que siguen siendo ejemplares en materia de conocimientos y buen hacer, permanecen anclados a un modelo estructural cuya supervivencia se antoja complicada en el contexto actual si no se operan una serie de ajustes imprescindibles. Y sí, me estoy refiriendo a la Ley de estructuras agrarias como el instrumento que ofrece los resortes para operar ese cambio necesario.
Soy consciente de que el concepto de propiedad de la tierra vinculado a nuevas opciones y planteamientos despierta siempre no pocas reticencias y por eso mismo quiero dejar meridianamente claro que la Ley de estructuras agrarias, elaborada por el Consell y que cuenta con el respaldo unánime tanto del Parlamento valenciano como de las organizaciones del sector, contempla, preserva y garantiza el mantenimiento de ese mismo concepto. De lo que se trata, en definitiva, con la implementación de esta ley, es precisamente de volver a socializar beneficios, de repartir de modo mucho más ecuánime esas ganancias que se generan a lo largo de la cadena de valor y que en la actualidad no llegan a los agricultores.
Al contrario que en otras zonas de España, nunca abundaron los terratenientes en la Comunitat Valenciana y tenemos que rebelarnos contra la idea de que nuestra agricultura pueda terminar en manos de un puñado de latifundistas, lo cual es un riesgo cierto —porque la actividad agrícola en sí misma no va a desaparecer— si no se llevan a cabo esas reformas necesarias en las estructuras. Hay que reflotar las ventajas que en términos de distribución de ganancias reportaba el minifundio, pero a partir de una concepción que se adapte a las actuales exigencias del mercado. Para lograrlo será preciso poner en marcha unidades productivas con una dimensión suficiente como para permitir una gestión mucho más eficaz, racional y sostenible de los recursos. Si no lo hacemos, si no somos capaces de articular ese tipo de parcelas modernas y en consonancia con la realidad circundante en todo el mundo el reparto de la riqueza en el campo valenciano, la socialización de los beneficios, que otrora fue uno de sus rasgos distintivos, habrá pasado a la historia. Poder conseguirlo no es solo una cuestión de dinero, que también, sino de voluntad, de buena voluntad y de ganas por parte de los elementos implicados: administraciones a todos los niveles y, por supuesto, el propio sector, destinatario final de estos planes.
Y hablando de dinero, del necesario músculo financiero con el que debe dotarse la le ley para llegar a buen puerto, debemos referirnos al nuevo horizonte que se está abriendo en las negociaciones para la futura Política Agraria Común (PAC). Aunque siguen siendo muchas las incógnitas por despejar, máxime después del tsunami desencadenado por el COVID-19, lo que sí sabemos es que cada Estado miembro tendrá mayor libertad para adaptarla —dentro del marco general— a las necesidades de sus respectivas agriculturas y que en ese nuevo contexto también las comunidades autónomas dispondrán de un margen de maniobra más holgado a la hora de elaborar sus planes de desarrollo rural. En consecuencia, será fundamental fijar con claridad las prioridades de actuación para poder distribuir del modo más adecuado los fondos disponibles.
Pero el hecho de que la adecuación de las estructuras productivas sea crucial tampoco puede hacernos perder de vista otras cuestiones que, como el equilibrio en la cadena alimentaria o la reciprocidad en los tratados comerciales, resultan igualmente decisivas para alcanzar esa agricultura competitiva, moderna y sostenible a la que aspiramos.
 (*) Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana
(*) Secretario Autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana